Cuando UNESCO IESALC presentó su nuevo informe "Políticas de equidad e inclusión en la educación superior de América Latina y el Caribe" el 17 de septiembre de 2025, el eco resonó en los pasillos de cientos de instituciones académicas. El lanzamiento, que se realizó de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. (hora de la Ciudad de México) mediante un seminario web en Zoom, contó con la autoría de Carmen Márquez Vázquez, experta en políticas educativas y coordinadora del programa Inclusión 360º. La sesión abrió Yuma Inzolia, directora de desarrollo de capacidades en la organización, y estuvo moderada por Francesc Pedró, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y exdirector de UNESCO IESALC. El documento advierte que sin cambios estructurales la región no alcanzará el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) y califica a muchas iniciativas actuales como "islas en un océano institucional inmutable".
Contexto y antecedentes
Desde la caída de la crisis financiera de 2008, la expansión de la educación superior en América Latina ha sido imparable: la matrícula universitaria creció un 38 % entre 2010 y 2023, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, esa expansión no se ha traducido en igualdad de oportunidades. Las brechas de género, origen étnico y discapacidad siguen latentes, y muchos estudios apuntan a una "inercia peligrosa" donde los planes de inclusión quedan atrapados en documentos sin aplicación real.
El programa Inclusión 360º, lanzado en 2022 por UNESCO IESALC, busca precisamente romper esa inercia. Tras tres años de trabajo de campo, entrevistas con decanos, docentes y estudiantes, y una revisión exhaustiva de más de 150 políticas universitarias, el informe recoge un panorama tanto esperanzador como alarmante.
Detalles del informe y hallazgos clave
El estudio identifica cuatro áreas críticas donde la mayoría de las IES de la región presentan deficiencias:
- Currículos flexibles: solo el 22 % de las universidades ofrecen itinerarios de estudio adaptados a estudiantes con discapacidades o responsabilidades familiares.
- Metodologías inclusivas: menos del 30 % emplea estrategias de aprendizaje activo que favorezcan la participación de grupos subrepresentados.
- Entornos accesibles: un 41 % de los campus carece de infraestructura adecuada para personas con movilidad reducida.
- Formación docente: apenas el 18 % de los profesores ha recibido capacitación específica en inclusión.
En palabras de la investigadora Sylvie Didou Aupetit del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), "la mayoría de las políticas siguen un enfoque integracionista que obliga al estudiante a adaptarse, cuando lo que debe cambiar es la propia institución".
Por otro lado, Gustavo González‑García, del Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa (CITSE) en Chile, subrayó que la falta de datos desagregados impide medir el impacto real de cualquier iniciativa.
Reacciones de los expertos
El panel, además de los ya citados, contó con la participación de Ileana Monti, investigadora en género y educación en UNESCO IESALC. Monti recordó que "la equidad no es solo cuestión de cuotas, sino de transformar las estructuras de poder dentro de la academia". Su intervención enfatizó la necesidad de incluir una perspectiva interseccional que tome en cuenta no solo género, sino también etnia, clase social y discapacidad.
Francesc Pedró, quien moderó el debate, resaltó la importancia de los compromisos institucionales sostenidos: "Los planes de cinco años que aparecen en los sitios web son bonitos, pero sin mecanismos de rendición de cuentas se quedan en la superficie".

Implicaciones para la educación superior y los ODS
El informe advierte que, de no revertir la tendencia, la región no logrará el objetivo del ODS 4 que pretende "garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos" antes de 2030. Según la UNESCO, la educación superior cuenta con 220 millones de estudiantes en América Latina y el Caribe; una mejora del 10 % en accesibilidad podría beneficiar a más de 22 millones de jóvenes.
Los autores del estudio proponen una hoja de ruta de diez acciones, entre ellas la creación de comités interuniversitarios de inclusión, la obligatoriedad de reportes anuales de indicadores desagregados y la asignación de fondos específicos para adaptaciones de infraestructura.
Próximos pasos y recomendaciones
En los días posteriores al webinar, UNESCO IESALC lanzó una convocatoria para que las universidades presenten sus planes de acción antes del 31 de diciembre de 2025. Aquellas que demuestren avances concretos podrán acceder a una bolsa de financiamiento de 5 millones de euros gestionada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Mientras tanto, los movimientos estudiantiles de México, Colombia y Perú ya han empezado a presionar a sus gobiernos para que incluyan indicadores de inclusión en los presupuestos de educación superior. "No podemos esperar más a que la burocracia nos regale la equidad", comentó una activista de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) durante una marcha en la Ciudad de México.
En conclusión, el informe de UNESCO IESALC no solo diagnostica una crisis latente, sino que ofrece una hoja de ruta realista. El reto ahora será convertir esas recomendaciones en políticas tangibles, porque como bien señaló Carmen Márquez Vázquez, "la equidad es ante todo una cuestión política y ética".
Preguntas frecuentes
¿Qué cambios estructurales propone el informe para las universidades?
El documento sugiere crear comités interuniversitarios de inclusión, establecer métricas desagregadas en los reportes anuales y destinar fondos específicos para adaptar infraestructuras, currículos y capacitación docente. Además, recomienda que las políticas pasen de "planos" a legislación interna con mecanismos de rendición de cuentas.
¿Cómo afecta este informe al cumplimiento del ODS 4 en la región?
Si las IES adoptan las diez acciones propuestas, podrían cerrar la brecha de accesibilidad en más del 10 % de los estudiantes, lo que equivale a unos 22 millones de personas. Este avance sería decisivo para alcanzar la meta 4.5 del ODS 4, que busca eliminar las disparidades en la educación superior.
¿Quiénes participaron en el seminario de lanzamiento?
Además de la directora Yuma Inzolia y la moderadora Francesc Pedró, el panel contó con Sylvie Didou Aupetit del Cinvestav, Gustavo González‑García del CITSE y Ileana Monti de UNESCO IESALC. Aproximadamente 350 profesionales de la educación y representantes estudiantiles se registraron vía Zoom.
¿Dónde se puede consultar el informe completo?
El documento está disponible de forma pública en el repositorio oficial de UNESCO en la dirección https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000394342.locale=es, donde se pueden descargar tanto el informe completo como sus versiones ejecutivas.
¿Qué papel juegan los movimientos estudiantiles en la implementación de estas políticas?
Los colectivos estudiantiles ya están ejerciendo presión para que los gobiernos incluyan indicadores de inclusión en los presupuestos de educación. Su activismo, como las marchas de la FEU, aumenta la visibilidad del problema y obliga a las autoridades a responder con acciones concretas.

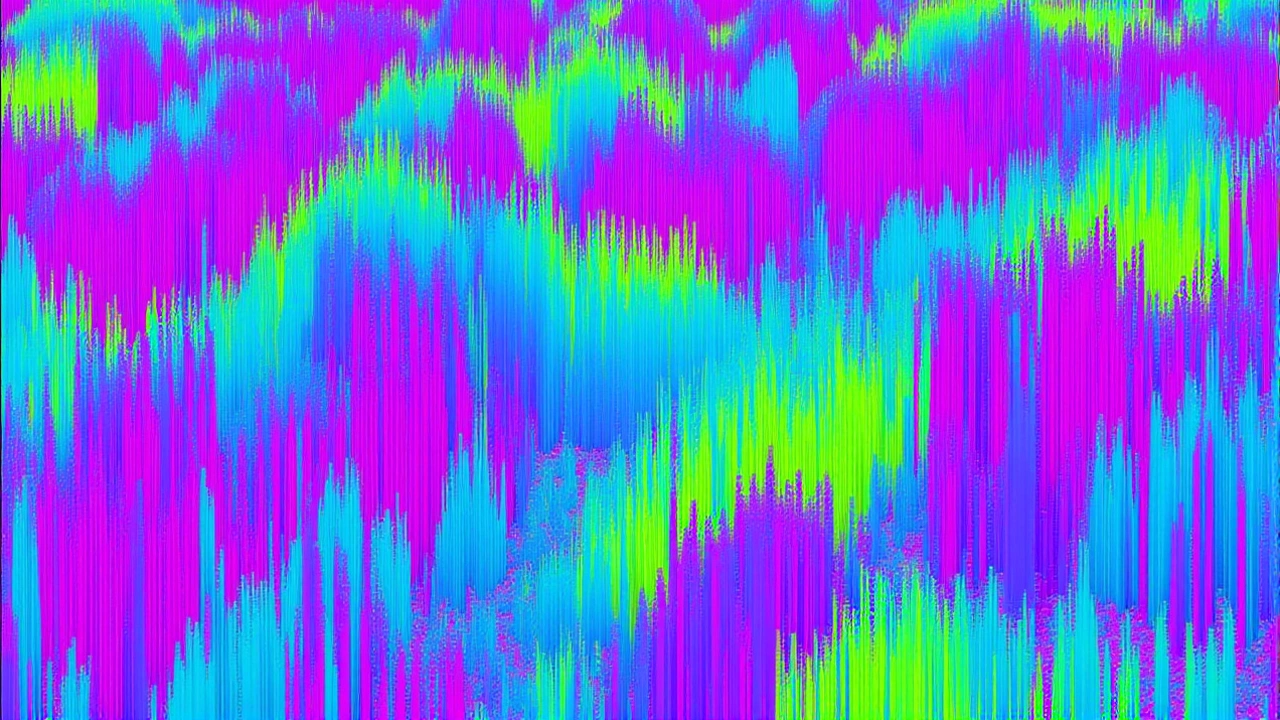



Sebastián Álvarez
La inclusión debe ser prioridad en cada universidad.
Maria Consuelo Troncoso Heise
El informe muestra datos duros pero también esperanza; la brecha de género sigue siendo alta; la accesibilidad física aún es limitada; y la formación docente necesita urgencia.
Es importante que las universidades tomen medidas concretas.
La comunidad académica debe presionar.
Daniela Navarrete
¡Qué revelación tan impactante el nuevo informe de UNESCO IESALC!
Las estadísticas son un llamado a la acción, no podemos quedarnos de brazos cruzados.
Una universidad sin accesibilidad es como un barco sin timón, a la deriva.
Los estudiantes con discapacidad merecen rutas de estudio flexibles y apoyos reales.
Si cada decano adoptara una política inclusiva, la transformación sería palpable.
Los gobiernos deben financiar esas adaptaciones, o seguirán las islas de burocracia.
¡Vamos, academia, levántense y cambien el rumbo! 😊
Maria Salinas Sfeir
El documento plantea una agenda de gobernanza interuniversitaria basada en mecanismos de rendición de cuentas y métricas desagregadas.
Se propone la institucionalización de comités de inclusión que operen bajo un marco de benchmarking regional.
La interseccionalidad debe incorporarse como eje transversal en los planes de estudio, alineándose con los objetivos del ODS 4.
Asimismo, la inversión en infraestructura accesible requiere una reconfiguración del CAPEX universitario.
La capacitación docente se orienta hacia pedagogías activas y aprendizaje basado en proyectos inclusivos.
En síntesis, la propuesta articula políticas públicas, gestión de recursos y transformación cultural.
Jael Valentina Rojas Cardenas
Imagina un campus donde cada pasillo tenga rampas, cada salón aulas adaptadas y cada profesor una herramienta para escuchar a todos.
Ese sueño ya no es utópico, el informe nos da la hoja de ruta.
Los números hablan: solo el 22 % de las IES ofrecen itinerarios flexibles, pero podemos elevar ese porcentaje.
La clave está en la voluntad política y en la participación estudiantil activa.
¡Hagamos que la inclusión sea la nueva norma y no la excepción!
Sergio Uribe
Este informe es una valiosa brújula para nuestras universidades.
Los datos evidencian la necesidad de cambiar estructuras tradicionales.
Es fundamental que las instituciones adopten comités de seguimiento.
Con compromiso y recursos, podemos cerrar las brechas existentes. 👍
Susana Tapia
Oh, genial, otro informe más que dice que la inclusión es importante.
Como si no lo supiéramos ya, ¿verdad?
Lo que falta son acciones, no más palabras bonitas en PDFs.
Así que, a ver cuándo vemos resultados reales.
José Tomás Novoa Matte
Desde una perspectiva analítica, el estudio plantea que la carencia de indicadores desagregados impide la evaluación objetiva del progreso.
Esta ausencia se traduce en una falta de accountability institucional.
Además, la ausencia de políticas estructurales consolida la inercia descrita en el documento.
Se requiere una auditoría metodológica para validar los hallazgos.
Cristián Franco
Los números no mienten: solo el 18 % de los profesores están capacitados en inclusión.
Esta cifra es inaceptable y demuestra la negligencia de las autoridades académicas.
Es imperativo que se implementen programas obligatorios de formación docente inmediatamente.
La responsabilidad recae en los rectores y en los entes reguladores.
Josemiguel quiroz vega
Che, el informe es clarito, pero falta que las universidades pongan la mano a la obra.
No basta con decir que van a ser inclusivas, hay que mostrar resultados.
Si no cambian, seguirán con la misma chamba de siempre.
Vamos a ver si de verdad se hacen los cambios.
mario casanova salinas
Leí el informe y me parece que tiene buenas ideas, sobre todo lo de los comités interuniversitarios.
Si logramos que cada universidad reporte sus indicadores, podríamos compararlos y aprender.
El reto será conseguir financiamiento para esas adaptaciones de infraestructura.
Quizá la colaboración entre instituciones podría aliviar costos.
Javiera Errázuriz
¿Otro informe que dice lo obvio? Pues sí, la inclusión es clave.
Ahora, a movernos.
MARÍA IGNACIA JARA
Es curioso cómo los informes internacionales a menudo se presentan como la panacea para los problemas locales.
Sin embargo, la realidad de nuestras universidades muestra que la burocracia no desaparece con recomendaciones externas.
Podríamos argumentar que la inclusión ya está en la agenda de muchas instituciones, pero la implementación es el verdadero desafío.
En lugar de enfocarnos únicamente en métricas, deberíamos considerar las dinámicas de poder que perpetúan la exclusión.
Los movimientos estudiantiles, por ejemplo, pueden ser tanto agentes de cambio como fuentes de presión que generan respuestas superficiales.
Si bien el financiamiento de 5 millones de euros suena atractivo, debe acompañarse de un marco de rendición de cuentas sólido.
En conclusión, el informe es útil, pero no garantiza transformación sin voluntad política.
Todo dependerá de la capacidad de los actores locales para traducir ideas en acciones concretas.
Boris Peralta
Informe útil.
Necesitamos acción ahora.
Victor Mancilla
El informe publicado por UNESCO IESALC constituye un compendio exhaustivo de evidencias empíricas sobre la carencia de políticas inclusivas en la educación superior latinoamericana.
La metodología empleada combina análisis de datos macroeconómicos con estudios de caso cualitativos, lo que confiere robustez a sus hallazgos.
Entre los resultados destacados, se señala que únicamente el 22 % de las instituciones ofrece itinerarios académicos flexibles adaptados a estudiantes con discapacidades.
Asimismo, menos del 30 % incorpora metodologías de aprendizaje activo que favorezcan la participación de grupos subrepresentados.
El déficit de infraestructura accesible afecta al 41 % de los campus, lo cual vulnera los principios de igualdad de oportunidades.
La escasa formación docente, limitada al 18 % de los profesores, evidencia una brecha significativa en competencias pedagógicas inclusivas.
El documento propone la creación de comités interuniversitarios de inclusión como mecanismo de gobernanza colaborativa.
Estos comités deberían operar bajo un marco de indicadores desagregados que permitan monitorear el progreso en tiempo real.
Además, se recomienda la institucionalización de reportes anuales de desempeño en inclusión, alineados con los objetivos del ODS 4.
La asignación de fondos específicos para adaptaciones de infraestructura debe estar vinculada a criterios de desempeño verificable.
El estudio también subraya la importancia de la participación activa de los movimientos estudiantiles como agentes de rendición de cuentas.
En términos de política pública, se sugiere la integración de la agenda de inclusión en los presupuestos nacionales de educación superior.
La implementación de estas recomendaciones requiere un compromiso institucional sostenido y una cultura organizacional orientada al cambio.
De no adoptarse estas medidas, la región corre el riesgo de no alcanzar los indicadores de calidad del ODS 4 antes de 2030.
En suma, el informe constituye una hoja de ruta estratégica que, si es ejecutada con rigor, podría transformar la equidad en la educación superior latinoamericana.
Cristóbal Donoso
Estoy totalmente de acuerdo con la visión de Jael; la inclusión debe ser un componente estructural y no un extra opcional.
Los comités de inclusión pueden servir como catalizadores de cambio, siempre que cuenten con autoridad real.
Además, la participación estudiantil garantiza que las políticas respondan a necesidades concretas.
¡Vamos a impulsarlo juntos! 😊
williams marcelo morales recabarren
Desde una perspectiva nacionalista, es inconcebible que aceptemos lineamientos externos que no reflejen nuestras particularidades culturales.
El informe, aunque bien elaborado, privilegia una visión homogénea que podría erosionar la identidad académica chilena.
Consideremos que nuestras universidades han desarrollado mecanismos propios de adaptación que no siempre se alinean con los indicadores propuestos.
La imposición de comités interuniversitarios centralizados podría limitar la autonomía institucional que tanto valoramos.
Asimismo, la asignación de fondos internacionales debería condicionarse a la preservación de nuestras tradiciones pedagógicas.
En lugar de adoptar ciegamente el modelo sugerido, propongo un enfoque híbrido que combine lo mejor de ambos mundos.
Solo así garantizaremos una inclusión auténtica que respete nuestra soberanía educativa.
Miguel Ramírez
Es fundamental reconocer la necesidad de equilibrar la adopción de buenas prácticas internacionales con la preservación de la autonomía institucional.
Los comités interuniversitarios pueden diseñarse como espacios de convergencia, no de imposición.
Una gobernanza flexible permitiría incorporar las particularidades de cada universidad mientras se avanza hacia metas comunes.
Así, la inclusión se consolidaría sin comprometer la identidad académica nacional.
bernardita larrain garcia
¡Qué interesante perspectiva, María Ignacia!
Coincido en que los informes deben servir como impulso, no como solución definitiva.
La clave está en la acción colectiva de docentes, estudiantes y autoridades.
Si logramos que cada campus adopte compromisos medibles, el impacto será tangible.
¡Vamos a convertir esas ideas en proyectos concretos y celebrar los logros!